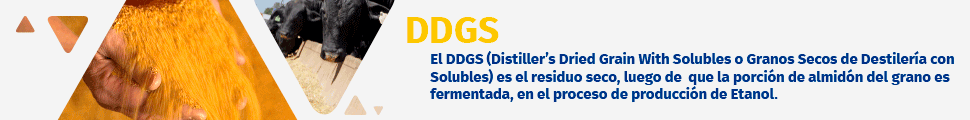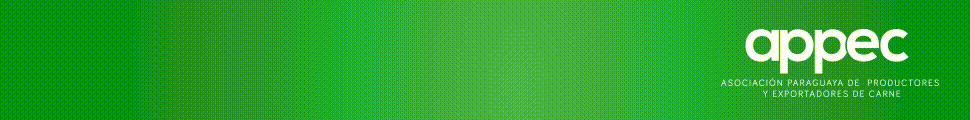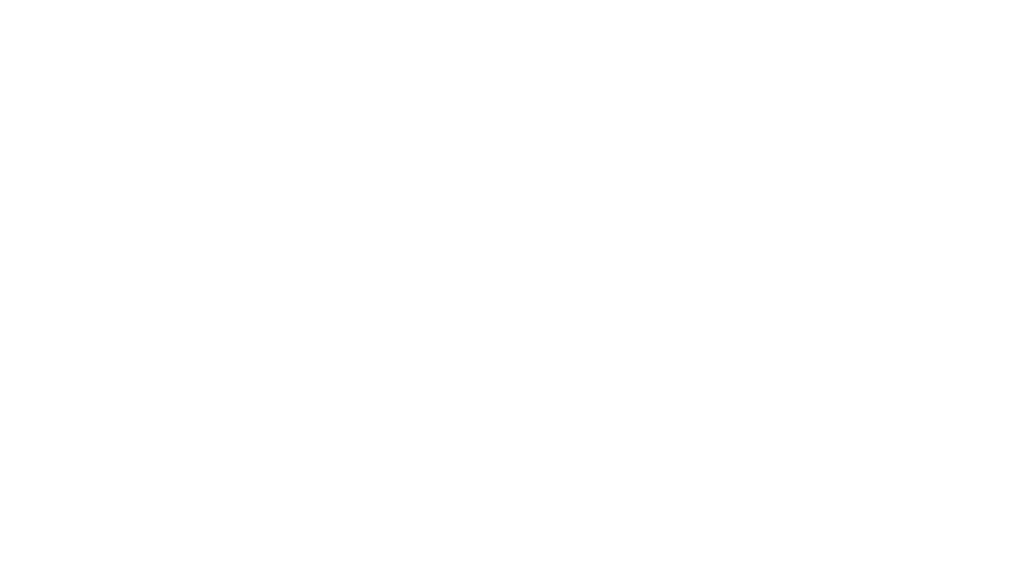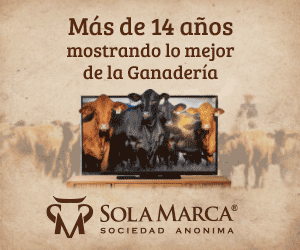La fiebre aftosa continúa siendo una preocupación central para la ganadería mundial, con brotes recientes en regiones que se consideraban libres de la enfermedad. En este contexto, países de Sudamérica como Paraguay enfrentan decisiones cruciales sobre sus estrategias de control y prevención. Sebastián Perretta, director ejecutivo de Negocios de Biogénesis Bagó Global, conversó en Valor Agregado en Radio Asunción 1250 AM y compartió su visión sobre la situación actual y las herramientas disponibles para proteger el estatus sanitario de las naciones con estatus libre de aftosa sin vacunación o con vacunación.
– ¿Cómo están observando los recientes movimientos en Sudamérica en relación a los estatus sanitarios de fiebre aftosa?
– Estamos muy al tanto de los recientes cambios de estatus para Bolivia y Brasil, que han sido declarados libres de fiebre aftosa sin vacunación. De hecho, estuve presente en la reunión de la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal) donde se hizo este anuncio. El panorama sudamericano es heterogéneo: Venezuela aún enfrenta la enfermedad de forma endémica, mientras que países como Paraguay, Uruguay y Argentina mantienen el estatus de libres con vacunación.
A nivel global, la situación se ha vuelto más compleja en los últimos tres años. Desde mayo de 2022, hemos visto la reaparición de brotes en Indonesia después de 40 años, y cepas como el SAT 2 y SAT 1, originarias de África, han llegado a Medio Oriente y el norte de África. Incluso en Europa, se han registrado tres brotes en Alemania, Hungría y Eslovaquia desde enero, también después de décadas. La OMSA ha enfatizado la necesidad de cooperación público-privada para enfrentar esta creciente complejidad en la salud animal.
Para países como Paraguay y Uruguay, que exportan el 70-80% de su producción ganadera, mantener el estatus sanitario es estratégico y primordial. Nosotros, en Biogénesis Bagó, defendemos el concepto de libre es libre y la soberanía de los países para decidir si la vacunación es una herramienta de control constante, actuando como un seguro para el sector ganadero y su acceso a los mercados de exportación.
– Hemos visto que Uruguay ha logrado abrir mercados exigentes como Japón y Corea con su estatus de libre de vacunación. Brasil, por su parte, ha optado por un camino diferente al dejar de vacunar. ¿Cómo analizan estas estrategias y la importancia de los planes de contingencia?
– Uruguay es un excelente ejemplo de cómo un estatus de libre con vacunación permite acceder a los mercados más exigentes. Brasil ha tomado un camino distinto recientemente, y será cuestión de tiempo ver si esta estrategia le permite abrir más mercados. Lo fundamental, detrás de cualquier decisión sobre el estatus, es contar con planes de contingencia sólidos, como una reserva estratégica de vacunas. Esto es especialmente relevante en un contexto global tan volátil y con situaciones como la de Venezuela.
El concepto de banco de vacunas o banco de antígenos ha sido mencionado en Paraguay como una opción futura si se decide un cambio de estatus. Ustedes tienen experiencia en Norteamérica y están avanzando en Sudamérica. ¿Cómo ven la posibilidad de implementar un banco de vacunas en Paraguay?
Para los países que deciden dejar de vacunar, la opción de un banco de antígenos o un banco de vacunas se convierte en una reserva estratégica o plan de contingencia. Nosotros tenemos una vasta experiencia en esto. Actualmente, contamos con una vacuna universal que, con una de cada cepa, ofrece protección cruzada demostrada por el Laboratorio Mundial de Referencia en Inglaterra. No se requieren múltiples cepas de cada virus, una de cada una es suficiente para la protección cruzada.
Existen diferentes modelos: un país puede adquirir una o dos cepas contra los virus que circulan en la región, o incluso las siete cepas que existen a nivel global, para tener un resguardo estratégico ante una reintroducción de la enfermedad. En un banco de antígenos, los antígenos se almacenan en nuestras instalaciones, por ejemplo, en Argentina. En caso de un brote, en aproximadamente siete días, esos antígenos se formulan, envasan y despachan como vacunas terminadas al destino. La cantidad a almacenar se define en conjunto con el gobierno, considerando la población animal susceptible y la situación epidemiológica.
El otro modelo es el banco de vacunas terminadas, como el que tenemos en un país del sudeste asiático que dejó de vacunar. Aquí, la vacuna terminada se envía y se repone cuando vence, asegurando una disponibilidad constante para emergencias. Incluso, países que siguen vacunando contra dos de los siete virus de aftosa pueden optar por una reserva estratégica de los otros virus para una reintroducción inesperada.
Somos proveedores de bancos de vacunas en varios lugares del mundo, incluyendo el banco norteamericano desde 2006 (y exclusivamente para EE. UU. desde 2020) y el nuevo banco canadiense desde 2025. También somos proveedores del banco argentino desde hace muchos años. Nuestra vacuna anti-aftosa está presente en casi 30 países y ha sido probada en todas las especies susceptibles: bovinos, pequeños rumiantes (cabra y oveja) y cerdos.
– En base a su experiencia con bancos de vacunas y las características de la ganadería paraguaya y de la región del Mercosur, ¿cuál consideran que es la mejor herramienta para garantizar la seguridad sanitaria en Sudamérica?
– Creemos que cada país es soberano y toma sus propias decisiones, y nosotros, como laboratorio, nos adaptamos a ellas. Si Paraguay decide dejar de vacunar en 2027, como se discute, es crucial que se implemente de inmediato un plan de contingencia sólido, como lo han hecho otros países. Esa herramienta, si no es la vacunación sistemática, podría ser un banco de antígenos, un banco de vacunas, o una combinación de ambos.
Podemos trabajar en conjunto con el gobierno para desarrollar una propuesta de valor que brinde tranquilidad al sector y al productor ganadero, asegurando que una reaparición de la enfermedad no signifique una pérdida total de mercados. Es importante señalar que la vacunación actual en Paraguay es financiada por los productores. Sin embargo, en el caso de los bancos de antígenos o vacunas, la responsabilidad del financiamiento recae generalmente en el Estado, que debe gestionar el costo y la vigilancia epidemiológica. Los gobiernos deben presupuestar y tener los recursos para estos servicios, ya que es complejo trasladar el costo de un banco al productor.
– Si Paraguay decidiera no vacunar a partir de 2027, ¿cuánto tiempo antes debería comenzar a trabajar en la implementación de un banco de antígenos o vacunas?
– Es preferible que se comience a trabajar con anticipación. Si la decisión de dejar de vacunar en 2027 ya está tomada y se planea implementar un banco, se puede iniciar el trabajo durante 2026. Si se trata de un banco de vacunas terminadas, no afectaría significativamente la provisión de vacunas para las campañas regulares.
Actualmente, Paraguay consume alrededor de 19 millones de dosis de vacuna en sus dos campañas anuales. Si se decide una reserva estratégica de 2 a 4 millones de dosis de vacuna terminada, esta se elabora, envía y almacena como un stock de seguridad para emergencias. Esto no representa un gran cambio en la planificación o producción recurrente. En el caso de un banco de antígenos, el antígeno ultra concentrado se produce y almacena en nuestras instalaciones especializadas. En un contrato, queda claro que, en caso de emergencia, se formula, envasa y envía al destino en un plazo de siete días. Los tiempos de producción y logística no son un problema, dada nuestra vasta experiencia. En última instancia, es una cuestión de decisión y de entender cuál es la mejor variante para Paraguay.